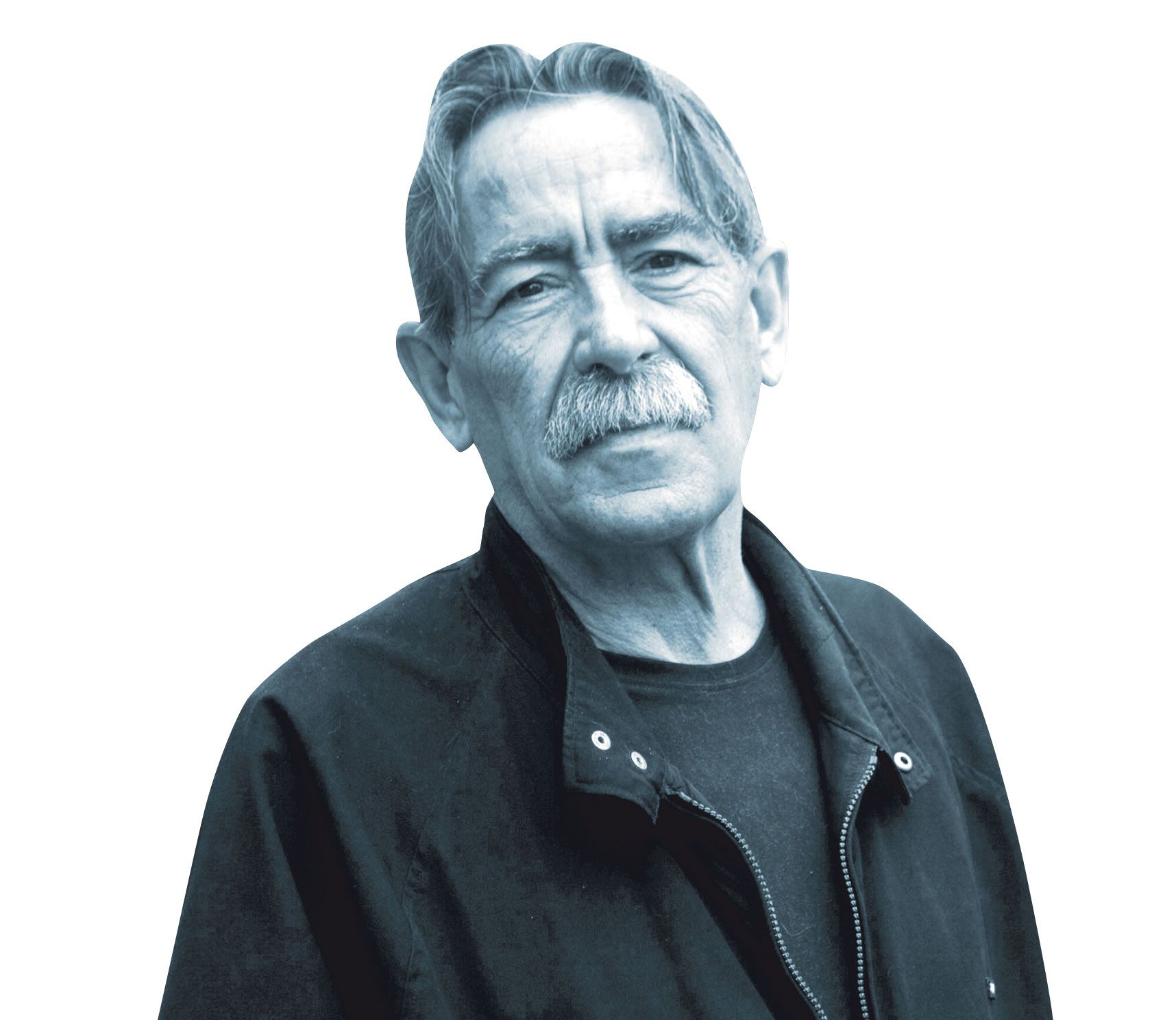Parece que buena parte del debate parlamentario sobre la Ley de Memoria Democrática vino a centrarse en la disposición adicional que establece la futura creación de una «comisión técnica que elabore un estudio sobre los supuestos de vulneración de derechos humanos a personas por su lucha por la consolidación de la democracia, los derechos fundamentales y lo valores democráticos, entre la entrada en vigor de la constitución de 1978 y el 31 de diciembre de 1983, que señale posible vías de reconocimiento y reparación de las mismas». El hecho de que esta disposición tuviese su origen en una enmienda presentada por EH Bildu, no hizo sino añadir decibelios y virulencia al debate, especialmente desde los bancos de la derecha. Por supuesto, la polémica no terminó ahí y ha tenido toda una serie de repercusiones políticas y mediáticas en las que no han faltado los más ácidos posicionamientos.
Antes de entrar a fondo en esta cuestión conviene señalar que en ningún momento esta debería oscurecer lo que verdaderamente es esencial de la ley. Y esto es, precisamente, que se trata de una ley democrática y para la democracia. De una ley necesaria, aunque tardía y en algunos aspectos tal vez insuficiente. Basta recordar los puntos fundamentales para hacerse una idea de su necesidad y trascendencia de cuanto establece: condena de la dictadura franquista, declaración de ilegalidad de los tribunales franquistas, reconocimiento de todas las víctimas de la dictadura, aplicación coherente de los principios y prácticas derivadas de justicia, verdad y reparación, implicación del Estado en la solución de esa gran vergüenza nacional que es la existencia de más decenas de miles de personas desaparecidas durante la guerra civil y la dictadura… todo ello ajustado al principio de adecuación al Derecho Internacional Humanitario.
Hasta aquí la ley. Una ley democrática para fortalecer nuestra democracia. Y como tal debería ser reconocida por todo el mundo: por la derecha y por la izquierda, como sucedió en Europa. Porque en cuestiones de democracia y, no lo olvidemos, humanidad, no debería haber líneas divisorias entre las distintas fuerzas políticas efectivamente democráticas. Es más, es aquí, y precisamente aquí, donde tiene sentido la existencia de ese consenso transversal que tantas veces se reclama (y que algunos pretenden construir desdibujando los lindes entre dictadura y democracia).
El problema es que sí existen esas líneas divisorias y no ese consenso nítidamente democrático. ¿Por qué? La primera razón es bien sencilla: la derecha española no quiere anclar bajo ningún supuesto la actual democracia en el rechazo frontal de la dictadura. ¿Tal vez porque por este lado vería comprometidos sus propios orígenes? Se ha hablado mucho de las transacciones de la transición, de los costes de la ausencia de una ruptura radical con el pasado, pero tal vez no se ha insistido lo suficiente en que uno de esos costes fue que nadie tuvo que pedir perdón por su anterior identificación con la dictadura. Algo que podría ser entendible por aquel equilibrio relativo de fuerzas por el que transitó la conquista de la democracia, pero no se entiende tanto que esa orgullosa falta de conciencia autocrítica se haya convertido en una especie de inconfesa seña de identidad de la derecha española, de toda ella.
Es precisamente ese carácter inconfeso de una realidad más profunda el que explica que la derecha busque otros «argumentos» para arremeter contra toda la ley. Tal es el pretexto de la mencionada disposición adicional y la presencia de EH Bildu en su tramitación. De este modo se trataría de salir en defensa de las víctimas de una ETA cuya desaparición se niega interesadamente en reconocer. Y aquí radica una parte fundamental del fraude: se cuestiona la defensa de unas víctimas, las del franquismo, desde la defensa de otras víctimas, las del terrorismo, que, hay que decirlo en voz alta, son también nuestras víctimas, las víctimas de todos. Un status que en absoluto, ni siquiera tangencialmente, es cuestionado por esta Ley de Memoria Democrática.
Sin embargo, no es solo la derecha la que arremete contra tal cláusula adicional y por extensión contra aspectos sustanciales de la ley. También lo hacen personajes para nada secundarios del socialismo español empezando por varios ministros y expresidentes del Senado de la época de Felipe González. Lo curioso es que lo hacen en defensa de una idea, la suya, de la transición y del pacto constitucional del 78, del pretendido rechazo a la existencia de toda «verdad oficial» y de la defensa de un sacralizado consenso que esta ley impediría.
Y por aquí encontramos otra curiosa transversalidad entre la derecha y algunos sectores de la izquierda. Una transversalidad que descansa en una auténtica falsedad. Porque la ley no cuestiona en absoluto la transición, aunque en algunos aspectos sustanciales vaya más allá de lo que se fue entonces y en las décadas posteriores. Es decir, la ley no establece ninguna «verdad oficial». De modo que la única «verdad», ahora absoluta, sería la que parecen tener en régimen de monopolio los que no admiten sombra alguna de duda sobre ningún aspecto importante de la Transición.
Y esto vale también para lo relativo a la extensión a 1983. Basta leer la disposición adicional para ver que se habla de «estudio», «de supuestos de vulneración de derechos fundamentales», de «posibles» vías de reconocimiento. Es decir, de nuevo, ninguna «verdad oficial». Aunque ciertamente una ley verdaderamente democrática no podía ni debía ignorar algo que los historiadores han puesto de manifiesto hasta la saciedad: que, en efecto, en aquellos años hubo vulneraciones de derechos y que esa eventualidad debe ser estudiada.
En última instancia estamos también aquí, una vez más, ante de una cuestión de madurez democrática: se trata de la capacidad de reflexión y autorreflexión de una sociedad sobre su pasado, incluidos los episodios más oscuros. Insistimos, la disposición habla de estudio y verificaciones de una futura comisión técnica. No prejuzga nada. ¿A quién le molesta? ¿Quién teme a tales «verificaciones»? Es de nuevo una cuestión de calidad y madurez democrática y no de búsqueda de pretextos por más «transversales» y «consensuales» que estos sean; o se pretendan.