La chica de ayer
En su quinto noir, Valenzuela mantiene el dedo en el gatillo de la memoria, el Madrid de la movida.
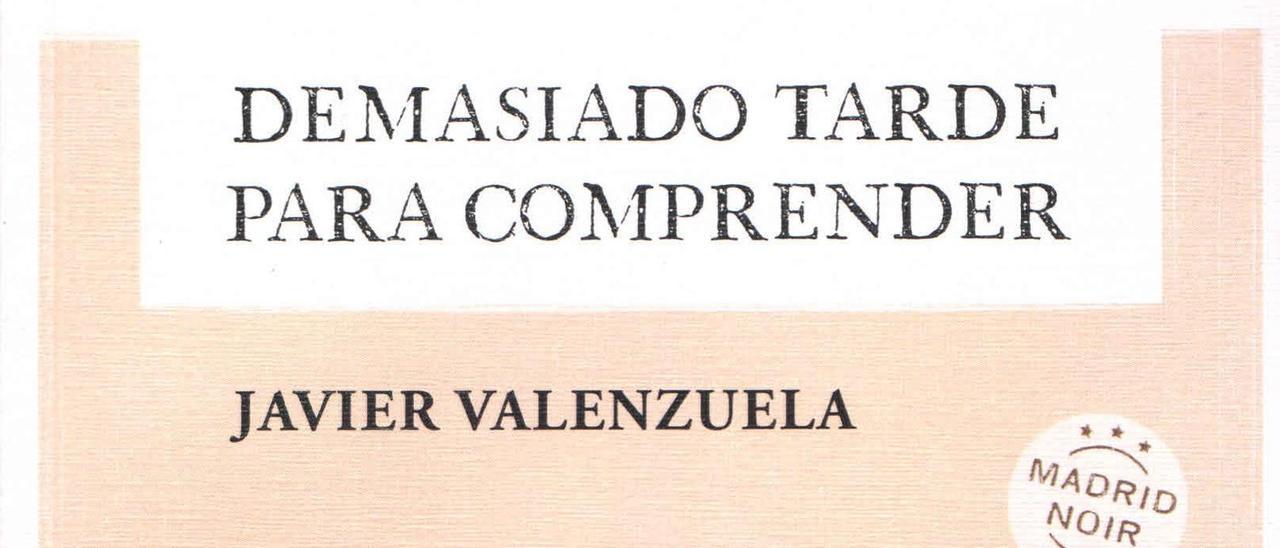
La chica de ayer
Entretanto, que la música ronde mis oídos…
John Keats
¿Se acuerdan ustedes del Nani? Lo pregunto, ya de entrada, porque aquí nadie se acuerda de nada. Nos gusta más el olvido que a Lauren Bacall volver loco a Humphrey Bogart en Tener y no tener. Un día llamó Howard Hawks a Hemingway y le dijo que iba a hacer una gran película de uno de sus cuentos más mediocres. No sé si eso es cierto o pertenece a la larga nómina de leyendas urbanas que proliferaron en el Hollywood de los años mejores. Me gusta imaginar que a lo mejor, borracho y deslenguado, el autor de Las nieves del Kilimanjaro y Los asesinos mandó a la mierda al genial director de Río Bravo. El caso de El Nani empieza el 12 de noviembre de 1983. Unos policías detienen a Santiago Corella Ruiz (El Nani). Lo acusan de haber atracado una joyería. Esos policías lo llevan a un descampado para que les dijera el sitio exacto donde había escondido el botín y las armas. Ya nunca se supo dónde había ido a parar el detenido. Los auténticos atracadores fueron atrapados. Pero la versión oficial siempre fue la misma: El Nani echó a correr y nunca más se supo. Muchos años después aquellos policías fueron juzgados y condenados. Pero Santiago Corella Ruiz es considerado el primer desaparecido de la democracia. Le habían aplicado al detenido la ley antiterrorista. Nada menos. Una periodista llamada Olga Sanz, de la sección de Cultura en Diario 16, cubre el caso de El Nani, que aquí, en la ficción, toma el nombre de José Luis González Pérez, alias el Nene. Pero pronto esa investigación deriva en lo que es una de las mejores novelas «negras» que he leído en mucho tiempo y, sin ninguna duda, la mejor entre las que ha publicado Javier Valenzuela.
Estamos en los años de la Movida madrileña. Tiempos de cambio en un país que en ese momento ya había apostado por olvidar en vez de por hacer memoria. Huele esta novela a lo mejor de los clásicos, sobre todo a Dashiell Hammett, aunque en algunos momentos, por su aire crepuscular, pueda parecerse también a las que escribió Raymond Chandler. Leo la descripción que hace la misma Olga Sanz de sí misma: «Tenía un rostro alargado y triangular como el suyo, con cejas largas y tupidas en forma de V invertida». La comparación la hace al mirarse en el espejo de Lauren Bacall en Tener y no tener. Y miren en El halcón maltés cómo describe Hammett al detective Sam Spade: «Samuel Spade tenía larga y huesuda la quijada inferior, y la barbilla era una V protuberante bajo la V más flexible de la boca». No hay trampa ni cartón en las referencias literarias de Javier Valenzuela. Lo mismo pasa cuando «recuenta» la historia de Flitcraft que escribe Hammett, también en El halcón maltés. El hombre que se va de la oficina a comer y nunca regresó ni a la oficina ni a casa con su familia. Una historia que el propio Hammett calca de la que en el siglo XIX escribiera Nathaniel Hawthorne con el título de Wakefield y es según Borges el mejor relato del autor y uno de los mejores de la literatura universal. Y esos homenajes se extienden, cómo no, a los protagonistas de esos años que no fueron tan dulces como nos han contado. La Transición estaba cediendo el paso a los nuevos tiempos de Felipe González y Alfonso Guerra. Ahí es nada.
El tiempo es lo más importante en las novelas. En la primera línea de Demasiado tarde para comprender ya lo tenemos claro: «Esta historia comienza el 5 de mayo de 1984, el sábado en que se celebró en Madrid la final de la Copa del rey entre el Athletic Club de Bilbao y el Fútbol Club Barcelona». Cómo ese tiempo se va dejando caer como un fardo a ratos insoportable en las espaldas de sus protagonistas. Ese aire crepuscular que las buenas novelas negras han de tener para no convertirse en un ejercicio de insultante patetismo. Esa carga que va despojando a los personajes de lo que tal vez en algún momento de sus vidas tuvo que ver con la seguridad y las incertidumbres. Como cuando escribe sobre la fotógrafa Ouka Leele, una de las más reconocidas artistas de aquellos años, fallecida en 2018: «Pero, en el tiempo en que transcurría la historia que les estoy contando, él, ella, todos nosotros vivíamos despreocupados. Nos creíamos invulnerables, eternos casi. Supongo que ese sentimiento es lo que llamamos juventud». La historia está contada por la misma Olga Sanz después de unos años. Y para eso cuenta el autor con una invitada de lujo: la banda sonora de una generación. Empieza con Los Marismeños y Paco de Lucía y acaba con el bonus track Los amigos de mis amigas son mis amigos, de Objetivo Birmania en 1989. Los temas musicales más emblemáticos de ese tiempo encabezan cada uno de los capítulos de esta notable novela que va más allá del propio género negro, adoptando su perfil más radicalmente político. La Transición, dice, no fue tan dulce como la pintan, y la ganaron quienes habían ganado la guerra. Tampoco elude la crisis del periodismo ahora mismo: ·Dime una cosa, jefe. Si el periodismo no puede contar la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad, ¿para qué coño sirve el periodismo?».
Y acabo con dos referencias que no podemos dejar pasar de largo. La primera: la magnífica portada de Mique Beltrán. Y la segunda: La chica de ayer, el tema de Antonio Vega y Nacha Pop que es y seguirá siendo una canción inolvidable. De uno de sus versos, precisamente, toma prestado Javier Valenzuela el título de esta novela que ojalá les gustara a ustedes tanto como a mí. Y claro: cuarenta años después, El Nani sigue desaparecido. ¡Ay, la famosa Transición!
Suscríbete para seguir leyendo
- Deja embarazada tres veces a una menor de Asturias y la condena se queda en ocho años por ser una práctica "normal" en la cultura de la joven
- Un pederasta confiesa haber violado a cinco menores de su entorno durante medio siglo
- El marido de la mujer desaparecida en Castelló: "Creo que alguien se la ha llevado
- A prisión los dos detenidos por intentar asesinar en Godelleta a su prestamista
- Persecución con tiros por las calles de Port de Sagunt
- Una mítica tienda de juguetes de València anuncia su cierre
- Moisés dice adiós en Pasapalabra tras más de 200 programas
- El laboratorio 'amazónico' de cocaína desmantelado en Albalat del Tarongers se salda con 53 años de cárcel
